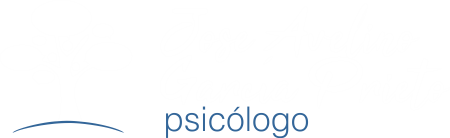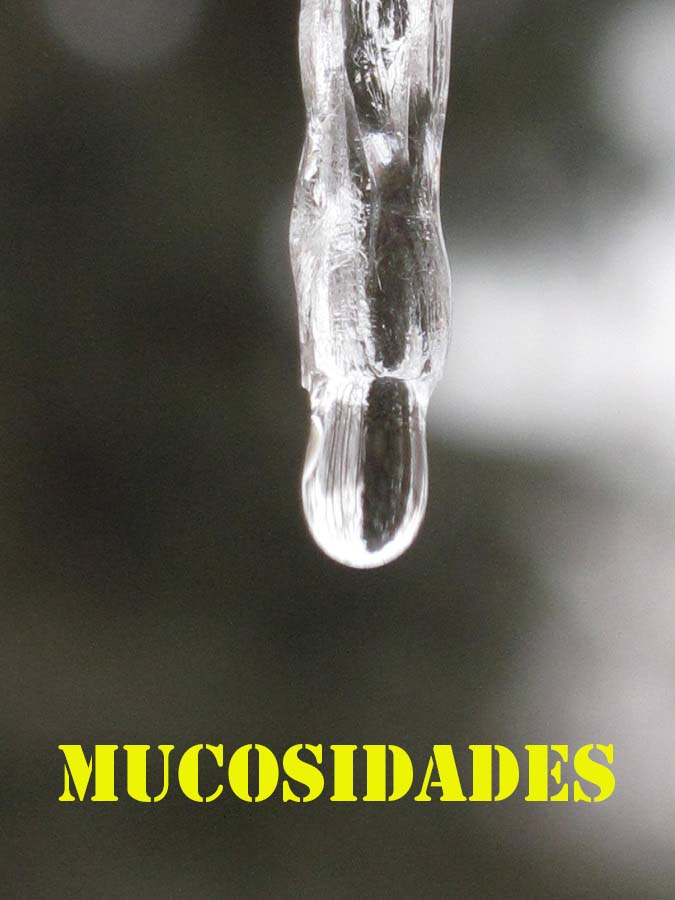Cada vez que me sueño veo que en mi pañuelo queda una pringosa y vieja fantasía que debía de estar perdida por algún seno paranasal. Por ejemplo: un faro en una costa escarpada batida sin descanso por las olas. Entre los mocos, apenas consigo reconocerme a mí mismo en lo más alto aferrado a la barandilla herrumbrosa mirando cómo el sol se hunde en el mar.
Si me sueño insistentemente como hago mientras me ducho, siempre me quedan en la palma de la mano algunas mujeres que ondean como renacuajos. Mujeres a las que amé mientras me cruzaba con ellas en un paso de cebra: o mientras esperábamos a que el dentista nos llamara. Mujeres que me acatarran; que al rebullirse me hacen estornudar y llorar: sobre todo, llorar.
Si me sueño en un día frío, de mi nariz salen bosques inconmensurables; ríos que serpentean por campos nevados; olor a leña quemada; y una cabaña de madera donde me esperan mi mujer, el fuego y algunos libros.
Hay días en que no gano para pañuelos. Noches en las que me despierto porque me asfixio. Sueño con sonarme incansablemente; con soplar y soplar como un trompetista embriagado, hasta que los últimos depósitos mucosos se agoten, hasta que quede seco como un desierto. Entonces, el aire, los olores entrarán sin obstáculos en mis bóvedas. Entonces, ya no tendré que mirar el mundo como si estuviese dentro de una pecera. Entonces…
Cada vez que me sueño, me pierdo.