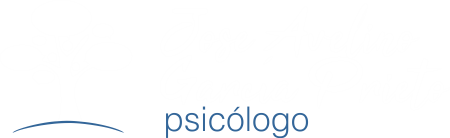Todos somos pintores. Todos hemos pintado, al menos, un magnífico retrato. ¿De quién? Cada cual de sí mismo.
Hay quien pintó su obra maestra siendo joven y con esmero la restaura a diario luchando contra el deterioro que los años dejan a su paso (pátina creada por las decepciones; repintados añadidos en su momento con fines moralistas y que ahora, con otras modas, resultan ridículos).
Hay quien retoca su obra con objeto de mejorarla, añadiendo adornos, ocultando defectos.
Cada cual lleva a cuestas su retrato, sobre todo por la calle. (Da la sensación de que un gran museo estuviera cambiando de sede; o de que hubiese sonado la sirena que avisa de la inminencia de un bombardeo.)
Algunos retratos son pequeños y se pueden guardar en un bolsillo, siempre a mano. Otros son grandes y pesados, y obligan al propietario a parar cada pocos pasos para recobrar el aliento.
Algunos son retratos de familia y, como es lógico, en familia son cargados.
Cuando estamos en la intimidad del hogar podemos colgar el retrato en la mejor pared del mejor cuarto de la casa y descansar un rato (siempre que no se presente alguna visita inoportuna, como la anciana vecina que viene a ofrecernos unas galletas de nata que acaba de sacar del horno).
Podemos bajar la guardia, dejar de vigilar a las palomas y a los amigos bienintencionados (esos nefandos seres que al mínimo despiste se posan en el marco de nuestro cuadro del alma y sobre nuestra imagen defecan).
O a los niños que estampan pringosas manos sobre, pongamos por caso, esa nariz recta heredada, por suerte, del bisabuelo materno; o lo que es peor, sobre la inteligencia regalo del padre.
En el hogar también podemos olvidarnos de esa pesadilla, de esa plaga que invade las calles con un espray en la mano llenando con sus descomunales firmas cualquier superficie (adolescentes capaces de pintar un bigote y gafas a la mismísima Gioconda).
Sé que es absurdo, idea de un loco, pero a veces sueño con un mundo en el que se pudiera caminar por la calle sin tener que cargar con un cuadro.
Sí, ya sé: estaríamos como desnudos.
Me conformaría con una pizarra de esas que se borran con la mano.
Un día sales retratado de filibustero; otro, con aureola nimbando la cabeza un tanto calva; otro, con una mirada que perfora montañas otro, con la cara pintarrajeada como la de un payaso, o como la de un travestido.
A veces sueño con una noche de San Juan en donde inmensas hogueras arden bordeando la costa. ¿Te imaginas lo que arde en esos purificadores fuegos?
Al amanecer, el mar, por una vez aliado con el fuego, se levanta y con unas cuantas olas no deja ni rastro de cenizas sobre la tierra.
Sería la paz.
Si te apetece leer más artículos como este en donde me he dejado llevar un poco por mi afición a la literatura puedes hacerlo siguiendo el siguiente enlace: