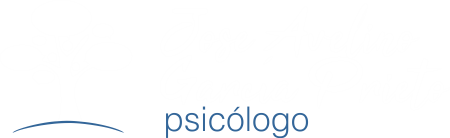Esta es la séptima parte de la historia que nos cuentan dos hermanos al alimón y que nos aportan su peculiar punto de vista sobre el desarrollo psicológico.
Uno de ellos comparte su experiencia desde los nueve años, momento en el que nace su hermano (que, a pesar de ser un recién nacido, no se queda corto a la hora de reflexionar sobre la vida y sus misterios).
Si quieres leer las primeras entregas de esta apasionante historia puedes hacerlo utilizando estos enlaces: “Mi hermano y yo (1): psicología del desarrollo humano” y “Mi hermano y yo (2): psicología del desarrollo humano” “Mi hermano y yo (3): psicología del desarrollo humano” “Mi hermano y yo (4): psicología del desarrollo humano” «Mi hermano y yo (5): psicología deldesarrollo humano» «Mi hermano y yo (6): psicología del desarrollo humano»
10. Experimentos
No era mi hermano el único que andaba aprendiendo cosas sobre su propio cuerpo. Yo también experimentaba frecuentemente, aunque, claro está, en otro nivel intelectual. Y es que estábamos en fases de desarrollo muy diferentes. A mí me flipaba encerrarme en el cuarto de baño con una linterna en la mano. Me miraba en el espejo del armario metálico en donde mis padres guardaban los cepillos de dientes, las maquinillas de afeitar, las cremas para la cara, los supositorios de glicerina para el estreñimiento, y cosas por el estilo. (Por más que pedí que me prestaran ese armario para jugar como si fuese un edificio moderno en donde colocar mis indios y vaqueros de plástico, nunca me lo prestaron; y eso que juré que volvería a dejar las cosas como estaban.) A lo que iba, me encerraba, miraba al espejo y apagaba la luz. Después de estar un rato a oscuras, encendía la linterna enfocándola hacia mis ojos. Entonces veía como se hacían más pequeñas las pupilas. Te diré, por si no lo sabes, que las pupilas son esos círculos negros que todos tenemos justo en el centro de los ojos. Por ahí entra la luz al ojo. Apagaba la linterna y, después de unos segundos, repetía el experimento. Nunca fallaba: el iris (la parte del ojo coloreada) se contraía y el agujero negro se hacía más pequeño para que no entrara tanta luz. Parecía la boca de un bicho. Se parecía al ano, es decir, al ojo del culo (que conste que esta expresión viene en el diccionario). Supongo que te preguntarás que cómo sé que se parece al ano.
Pues porque otro de los experimentos que repetí varias veces, aunque, como sabrás en breve por qué, en días diferentes, consistió en observar mi propio ojete cuando salía la caca. (No creas que esto lo iba contando por ahí. Me gustaba experimentar, pero no era tonto. Ya sabía que la mayoría de la gente diría: “¡Qué asco”, o “Este niño está loco”, o “Es un poco raro”. Así que eran experimentos que llevaba en el más absoluto secreto.) ¿Cómo lo hacía? Pues con la ayuda de un espejo redondo que mi madre tenía en el baño y que utilizaba para mirar la parte de atrás de sus peinados. Cuando notaba que tenía ganas de cagar (ya sé que suena un poco basta esta palabra, pero, después de pensarlo, he llegado a la conclusión de que mejor la utilizo porque todo el mundo la comprende. Nadie dudará de qué estoy hablando cuando la utilice. En cambio, si digo: “Me entraron ganas de defecar”, ¿quién sabe lo que se podrá imaginar la gente que tenía ganas de hacer? ¿Formar flecos en el borde de una tela? ¿Subirme al remolque que se le adosa a algunas motos? ¿Ganas de ponerme cabezón? ¿Deseos de destacar?); como iba diciendo, con el espejo que mi madre tenía en el baño, cuando tenía ganas de cagar (cosas como ‘expeler los excrementos’ me niego a decirlas) me encerraba en el váter (se entiende que me encerraba cuando el que tenía ganas era yo; si lo hubiera hecho cuando las tenía mi madre no hubiera podido observar nada, excepto el oír cómo mi madre se impacientaba queriendo entrar en el váter para aliviar sus ganas de cagar), me bajaba los pantalones, cogía el espejo, me colocaba en cuclillas sobre la taza del váter, colocaba el espejo cerca de la zona que me interesaba observar y relajaba los músculos que uno suele relajar en estos casos cuando quiere desprenderse de lo que le sobra, es decir, dejaba que empezara a salir el chorizo (espero que entiendas que lo del ‘chorizo’ es una metáfora, una manera de llamar a los excrementos con una palabra que guarda alguna relación. Supongo que sabrás en qué se parece un chorizo de los que se comen a lo que uno expulsa de su cuerpo cuando se sienta en el váter. Para darte una pista, te diré que no se parecen ni en el color, ni en el olor. En el sabor, supongo que tampoco se parecen, aunque no lo puedo asegurar). Era realmente sorprendente ver como se abría ese agujero estrellado y dejaba salir lo que parecía un monstruo surgiendo de su guarida. Una tremenda serpiente. Un churro saliendo del churrero, aunque este churro no caería sobre aceite hirviendo, sino en agua, y haciendo ‘chop’. Era emocionante descubrir una zona de mi cuerpo que nunca antes había visto. Me sentía como un explorador, como si fuera el primer ser humano en llegar al polo norte. Además, como lo llevaba en secreto por las razones que ya te he dicho, se le añadía el aliciente de la clandestinidad: tenía que ser silencioso y no dejar huellas (ni visuales, ni olorosas).
Otro día, descubrí, por casualidad, que estando de rodillas en la cama con el culo en pompa, como suele decirse, me entraba aire por el ojete. Lo echaba, como si fuese un pedo, y volvía a entrar el aire. Podía estar así todo el tiempo que quisiera. Como era agradable y entretenido, pasaba buenos ratos haciendo este ejercicio.
-Lo que no sé es cómo no te dedicaste al circo -me ha dicho mi hermano en más de una ocasión-. Esa habilidad puede que no la tenga ningún otro ser humano sobre el planeta. Si en esa época yo hubiera sabido hablar te hubiera convencido para que montaras un espectáculo. Lo podríamos anunciar como el caso único en el mundo del niño que se puede tirar cuantos pedos quiera, ‘El niño de los mil pedos’ podrías llamarte, o ‘Pedos sin fin’. Te subirías a una plataforma iluminada colocada en medio de la pista. Con mucha parsimonia, como si estuvieras muy concentrado y cualquier despista pudiera mandar al carajo todo el espectáculo, te desabrochas el cinturón de unos pantalones plateados, te los bajas, te los quitas y se los das a una ayudante, una chica muy guapa con las piernas muy largas y vistiendo un pequeño bañador, también plateado. Tus calzoncillos tienen una especie de trampilla por la parte trasera, como los pijamas de los bebés, como el pijama que yo llevaba puesto en aquellas épocas y que permite que te limpien el culo sin tener que desnudarte entero. Siempre con extrema lentitud, te desabrochas la trampilla y te pones de rodillas sobre un aparato que tenga pinta de nave espacial o algo por el estilo, algo llamativo, con un manillar para que tú puedas agarrarte y unas almohadillas. Te arrodillas sobre las almohadillas, pones el culo en pompa y, después de unos redobles de tambor, comienzas a tirarte pedos mientras el director de pista, va contando en voz alta. Al rato, todo el público está contando también, admirado, impresionado por la proeza. Otra posibilidad sería que te acoplaran un globo deshinchado en el culo, con unas correas, algo parecido a los bozales que se les ponen a los perros para que no puedan morder. O te podrían pegar una ventosa al culo que tuviera un pitorro en donde encajar el globo, un globo pequeño, para que se notara cómo lo hinchas y lo deshinchas. Claro que al ser pequeño, apenas se vería. Mejor nos limitamos al efecto sonoro.
-Mira que alucinas. ¿Tú enseñarías el culo en público? -le pregunto yo.
-¿No va la gente a las playas nudistas?
-No es lo mismo. En las playas lo enseña mucha gente a la vez. Pero en el circo sería yo sólo, y encima bien iluminado y subido en un sitio desde donde se me pueda ver bien.
-¿Y qué quieres, un espectáculo a oscuras, o escondido detrás de una cortina para que no te vea nadie? -me pregunta mi hermano medio mosqueado-. Los artistas tienen que perder la vergüenza.
-Yo no he dicho que fuese un artista, más bien me imaginaba siendo, como ya he dicho, un explorador o un científico.
-¡Oh, sí! El gran descubridor de los pedos, el benefactor de la humanidad.
-Bueno, ¿me dejas seguir? No sé si te has dado cuenta de que éste es uno de mis capítulos. Te has colado en él así como si no quiere la cosa.
-¿Tanto te molesta? No sabía que en ‘tus’ capítulos no se pudiera entrar.
-¿Puedo continuar con lo que estaba contando?
-Sigue, aunque sigo creyendo que perdiste una oportunidad de hacerte famoso.
También emprendí otros experimentos, como el ver cuanto tiempo aguantaba sin respirar debajo del agua cuando me bañaba. Mi madre me dejaba llenar la bañera hasta el borde, bueno, un poco menos, porque, si la llenaba a tope, cuando me metía, el agua se derramaba. Y como eso ya le había pasado a un señor llamado Arquímedes hacía más de dos mil años (se hizo famoso por ese fallo), pues yo procuraba no repetir el mismo error y dejar el suelo encharcado. Cuando me metía en el agua casi se desbordaba, pero le había pillado el punto con precisión y nunca se salía, a no ser que pataleara mucho o me moviera con brusquedad. Este experimento lo hacía a veces hasta con gafas de buzo, aunque para comprobar mi resistencia a la inmersión, poco influía si llevaba puestas las gafas o no, pero me hacía ilusión imaginarme que era un pescador de perlas o un intrépido buzo descubriendo nuevos territorios submarinos. Como no tenía un reloj sumergible, me veía obligado a contar el tiempo mentalmente (tampoco lo podía contar en voz alta; de haberlo hecho, seguramente, por un despiste tan tonto, me hubiera ahogado). Y como no soy un mamífero acuático, como las ballenas, que tienen pulmones muy grandes y más sangre por kilo de peso de la que tenemos los humanos (más de la mitad) y que pueden permanecer bajo el agua una hora seguida; ni tampoco soy una foca, que cuando se sumerge le late el corazón muy lentamente (algo así como si a un ser humano que le late, pongamos que a 70 veces por minuto, al bucear le latiera unas 5 veces por minuto), pues entonces aguantaba unos veinte segundos. ¡Hay que ver lo agobiante que resulta quedarse sin aire! En esos momentos te das cuenta de la suerte que es poder respirar sin obstáculos. Pero como lo habitual es respirar sin problemas, no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Sólo aprecias una cosa cuando la pierdes.
Hablando de asfixiarse, sé un método para quitar el hipo que tiene que ver con esto. Buscas una bolsa de plástico pequeña y te la pones alrededor de la boca como si quisieras hincharla y comienzas a respirar. El oxígeno se va gastando y eso te obliga a respirar cada vez más rápido. Aguanta todo lo que puedas respirando dentro de la bolsa y ya verás como se te pasa el hipo. Eso sí, no se te ocurra meter la cabeza dentro de la bolsa, ni hacérsela meter a nadie. Es muy peligroso. Puedes acabar palmándola por asfixia.
También me propuse averiguar cuánta saliva puede acumular un ser humano sin tragársela. Conseguía acumular mucha más si estaba sólo que si estaba acompañado. Y no es que las glándulas salivares fuesen tímidas y se encogieran al estar en compañía. Más bien es que, cuando me acompañaba algún amigo mientras realizaba este experimento que requiere tanta paciencia, siempre acababa intentando decirle algo cuando tenía la boca repleta de saliva y, o me atragantaba, o se me escapaba por las comisuras de la boca, lo que, habitualmente, provocaba en mí un fatal ataque de risa. Así que era mucho más seguro estar solo, pero también era mucho más aburrido y, sobre todo, cuando llegaba al tope de mi capacidad de acumular saliva no había nadie que pudiera apreciar el descomunal lapo que escupía: un auténtico lago; un lapo del tamaño de una tortilla de patatas. Una catástrofe si caía sobre un hormiguero. Una bendición si caía sobre una planta sedienta (las plantas no son escrupulosas, al menos, no tengo noticias de que lo sean. Estoy convencido de que agradecen cualquier tipo de riego, incluido, por supuesto, las meadas).
Hablando de experimentos y de hormigas, quiero aclarar que no sólo me interesaba el cuerpo humano, la Anatomía y la Fisiología; también la Física me atraía, como podrás comprobar inmediatamente. Mi padre tenía una lupa para observar los sellos de su colección. Me tenía prohibido utilizar su lupa fuera de casa; pero yo no le hacía ni caso y salía a la calle con ella en la mano. ¿Para qué? Paciencia que ahora lo verás con espanto. Me agachaba cerca de un hormiguero y con la ayuda de la lupa concentraba los rayos del sol sobre una hormiga. El pobre animalito moría achicharrado a los pocos segundos. ¿No conocías la capacidad que tiene una lupa para concentrar los rayos del sol? ¿Cómo se hace? Con una lupa y un día soleado. La acercas y alejas de, por ejemplo, un papel. Cuando veas que se forma un punto de luz lo más pequeño posible, deja la mano quieta y espera unos segundos. Verás como empieza a ponerse el papel de color marrón y a salir humo. Ten cuidado porque empezará a arder y puedes provocar un incendio. No se te ocurra hacer este experimento cerca de un barril de pólvora; o concentrando los rayos sobre la foto de bodas de tus padres. En fin, como habrás podido comprobar, yo era como un verdugo. La pobre hormiga quedaba patas arriba, más seca que una boñiga a la que le hubiera dado el sol durante un mes. Supongo que me sentía como un dios capaz de decidir sobre la vida de otros seres. El mismísimo Zeus lanzando rayos desde el cielo sobre sus enemigos. Aunque las hormigas no me habían hecho nada. También mataba moscas: para entretenerme y para probar mi capacidad como cazador. Después de una tarde de verano y aburrimiento dejaba el suelo de la cocina de mi casa sembrado de cadáveres de moscas. Y ya que estoy en plan de confesar mis salvajadas, te diré que a veces, con la ayuda de la lupa, provocaba un incendio a la entrada de un hormiguero. Juntaba hojas secas, o papeles, o cualquier otra cosa que ardiera fácilmente, y conseguía que brotasen las llamas con la ayuda del sol y de la lupa. Además de un verdugo era como Nerón, un emperador romano que dicen que incendió la ciudad de Roma por el gusto de verla arder. Y para rematar, te diré que a veces introducía un petardo por el agujero del hormiguero y lo encendía. Mejor no te describo los efectos devastadores de la explosión. Como puedes ver, también era como un terrorista.
Para compensar un poco, aunque reconozco que no tiene disculpa lo que hacía con esos pobres animalillos, te contaré algo que intenté hacer por el bien de las hormigas. Un día, viendo que se metían en el bote de la miel aunque estuviese perfectamente cerrado, decidí dejarles un plato con un pequeño lago melífero (¿qué te parece la palabreja?: ‘melífero’: que tiene o produce miel). Así conseguirán lo que quieren -me dije- y dejarán tranquilo el bote y, además, no tendré que oír cosas como: “¡Qué asco! ¡Yo no me como esa miel ni aunque me maten!”, saliendo de las bocas de algunos miembros de la familia (los más escrupulosos de los que sabían hablar) al ver flotando cadáveres de hormigas en la miel. Pero al día siguiente, me encontré el plato lleno de hormigas muertas: se habían ahogado al quedárseles las patas pegadas al alimento que tanto les gusta. Me sentí como el mono del cuento oriental que, para ayudar a los peces a que no muriesen ahogados, los sacaba del río y los colocaba sobre las ramas de un árbol.
-¿Ya has acabado con el asunto de los experimentos?
-Creo que sí. Al menos ahora mismo no me acuerdo de más cosas con las que experimentara. ¿Por qué lo preguntas?
-Porque creo que se te olvida comentar los experimentos que hiciste conmigo.
-¿A qué te refieres? Ahora mismo no caigo.
-Por ejemplo cuando me hablabas con acento gallego para ver cómo reaccionaba.
-Dejabas de darle chupetones al chupete en cuanto te hablaba con acento gallego; te parabas como mosqueado a escuchar. Y es que me había entrado una duda: ¿Merecerá la pena hablarle, porque entiende lo que se le dice, o es una pérdida de tiempo porque no se entera de nada? Así que te puse a prueba. Si te hablaba con el acento normal, chupabas tan tranquilo el chupete, a un ritmo regular; pero si cambiaba el acento y te hablaba imitando a los rusos de las películas, o a los franceses, chupabas mucho más despacio. Con lo cual me dije: este niño se da cuenta de cuando le hablan en su idioma, así que habrá que tener mucho cuidado para hablarle correctamente.
-¡Cómo no iba a mosquearme si de repente me creía que estaba un ruso al lado de mi cuna! Aunque ese experimento fue de los más inocentes. Incluso hubo alguno que tuvo su gracia. Como cuando me ataste a la muñeca un extremo de la cinta que habías utilizado para que moviera a patadas el móvil que colgaba sobre mi cuna y el otro extremo, no sé como, lo ataste al interruptor de la televisión.
-Al principio encendías la televisión cuando movías el brazo sin darte cuenta, por casualidad. Pero rápidamente te diste cuenta de que eras tú el que la encendía y la apagaba. Eras un niño espabilado.
-¿Cuántos meses tenía?
-Cuatro o así. Te ponías cantidad de contento cada vez que la encendías, como diciendo: mira lo que hago. Claro que, con la emoción, empezabas a mover las piernas y los brazos y volvías a apagarla. Así te podías pasar horas si te dejaban.
-Pero el experimento no acabó ahí, ¿verdad?
-Se me ocurrió que qué pasaría si, ahora que ya habías aprendido a encender la televisión, de repente dejaba de funcionar el mecanismo de la cinta.
-Para eso no hacía falta ningún experimento. ¿Qué iba a ocurrir? Que me mosqueé como un mono. Por más que tiraba de la cinta, la televisión seguía apagada.
-Tampoco era para cogerse el berrinche que te cogiste.
-¡Ah, no! ¿Tú te hubieras quedado tan tranquilo? No te imaginas la frustración que sentí. Me sentí un inútil. Hubiese querido acercarme a la televisión y darle un manotazo para que se encendiera. Hubiese querido quitarme la cinta de la muñeca y quemarla.
-Te vino bien no poder encender la tele con la cinta. Te animó a desarrollar tus habilidades. Si no hubiese desconectado la cinta del televisor aún estarías sentado en una silla tirando como un tonto. Así te viste obligado a aprender a caminar, a aprender a…
-Corta el rollo, que eres capaz de sentirte mi benefactor. ¡Como si tú me sometieras a esos experimentos por mi bien! Lo hacías para tomarme el pelo, para divertirte.
-¡Cómo puedes pensar una cosa así! Es increíble las malas ideas que se te pasan por la cabeza. Sólo me movía el espíritu científico y el amor fraterno.
-¡Serás cínico! Así que cuando me cambiabas las secuencias lógicas de los acontecimientos lo hacías por amor fraterno, por aprender…
-No sé a qué te refieres con eso de las secuencias lógicas.
-Te lo voy a explicar. Si tú, desde muy pequeño, ves que tu madre abre la nevera, saca la botella de agua, coloca un vaso vacío sobre la mesa, lo llena, se lo lleva a la boca y bebe; eso que ves es una secuencia de acontecimientos, que te aprendes en ese orden porque así es como normalmente ocurren las cosas, en orden. ¿Ya sabes de qué estoy hablando?
-Eso fue una broma.
-¡Una broma! Estuviste a punto de trastocar toda mi confianza en el orden lógico de los acontecimientos, estuviste a punto de provocar un caos en mi mente, una desconfianza irremediable….
-¡Para, para! ¿Quieres decir que por esa broma tan tonta…? ¡Mira que exageras!
-Se ve que no estamos de acuerdo. Así que será mejor que cuentes lo que me hiciste y que sea el lector el que decida si fue o no fue una pasada.
-De acuerdo. Un día se me ocurrió llenarme la boca de agua en el grifo del váter. Fui a la cocina en donde estaba mi hermano sentado en su silla de salir a la calle, mi madre no estaba en ese momento en la cocina. Coloqué un vaso sobre la mesa, abrí la nevera, cogí la botella del agua y le desenrosqué el tapón. Vi como mi hermano me miraba atentamente y ponía cara de decir: “Ya sé lo que viene ahora: echarás el agua en el vaso, te lo llevarás a los labios y beberás”. Eso decía su cara. Pero yo me decía por dentro: “Ya verás la sorpresa que te vas a llevar”. Estiré el brazo y coloqué la botella sobre su cabeza, la incliné y dejé que un chorrito cayera sobre su cráneo. Inmediatamente me incliné sobre el vaso y escupí el agua que tenía acumulada en la boca. Cogí el vaso con el agua mezclada con mi saliva y lo volví a guardar en el armario. Tenías que ver la cara que puso mi hermano. Estuve riéndome hasta casi ponerme malo.
-¡Serás cerdo! Eso no se le hace ni al peor enemigo.
-No creo que sea para tanto. Sólo fue una broma. Y bastante graciosa.
-¿También te parecía gracioso el ver cómo me cabreaba cuando me sujetabas los brazos por detrás?
-En ese caso quería comprobar qué carácter tendrías cuando fueses mayor.
-¿Y a qué conclusiones llegaste?
-Que tendrías un carácter bastante insoportable, como efectivamente lo tienes, porque hay que ver el berrinche que te cogiste por tan poca cosa. Hasta me cayó una bronca descomunal un día que me pilló mi madre repitiendo ese experimento.
-¡Y aún tienes el morro de llamar experimento a esa tortura! Eres incorregible. Supongo que también formaba parte de tus investigaciones sobre mi carácter cuando te dio por aparecer de golpe ante mi vista con unas caretas espantosas.
-Eso es, quería ver si eras asustadizo.
-¡Cómo no me iba asustar si de golpe me encontraba con una cara roja, con unas cejas negras descomunales y dos cuernos en la frente! ¡O me aparecía, cuando menos me lo esperaba, una calavera! Aún tengo pesadillas. ¿Y qué estudiabas cuando me dabas una bolsa de plástico transparente perfectamente cerrada que tenía dentro las galletas que más me gustaban en el mundo? Yo, después de intentar inútilmente abrir la maldita bolsa, te pedía ayuda y tú te hacías el loco, como si no te enteraras. ¿Qué estudiabas entonces?
-Lo mismo que cuando lo de la cinta y la televisión. Quería ver cómo resolvías la frustración. Invariablemente acababas montando un poyo. Eras un poco histérico.
-Mejor lo dejamos, porque si no me voy a acabar cabreando muy en serio.
-Como siempre.