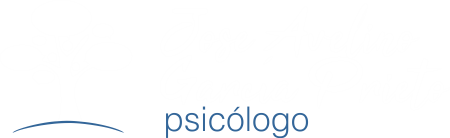Esta es la sexta parte de la historia que nos cuentan dos hermanos al alimón y que nos aportan su peculiar punto de vista sobre el desarrollo psicológico.
Uno de ellos comparte su experiencia desde los nueve años, momento en el que nace su hermano (que, a pesar de ser un recién nacido, no se queda corto a la hora de reflexionar sobre la vida y sus misterios).
Si quieres leer las primeras entregas de esta apasionante historia puedes hacerlo utilizando estos enlaces: “Mi hermano y yo (1): psicología del desarrollo humano” y “Mi hermano y yo (2): psicología del desarrollo humano” “Mi hermano y yo (3): psicología del desarrollo humano” “Mi hermano y yo (4): psicología del desarrollo humano” «Mi hermano y yo (5): psicología deldesarrollo humano«
9. Tengo un cuerpo
Me ponía bizco intentando que el chupete que se me había caído viniera volando a colarse en mi boca; pero, nada, ni caso. No podía comprender lo que pasaba. Intenté que la lámpara de mi habitación se encendiera por la noche porque me aburría estar tanto tiempo a oscuras. Tampoco me obedeció. Algo no va bien, me dije, mientras le arreaba unos buenos mordiscos a la manta de mi cuna, no sé si por rabia o por pasar el rato. Entonces noté un dolor bastante fuerte en un dedo, pero no en un dedo cualquiera, sino en uno de mis dedos. Pero ahí está la gracia: hasta ese momento no sabía que tenía dedos. Volví a morder, aunque con una cierta precaución, y, ¡la leche!, me volvió a doler; incluso me dolió más pues ya era la segunda vez que me mordía en el mismo sitio. Entonces, con un gran espíritu científico, se me ocurrió la brillante idea de morder la manta para ver qué ocurría. A parte de quedar llena de babas, no pasaba nada. Aunque le diera ocho mil mordiscos, no me dolía. Puede que le doliera a otro, pero lo que es a mí, nada de nada. Probé con los barrotes de madera de la cuna: tampoco pasaba nada. Me dije: pues será que tengo dedos. ¿Tendré alguna cosa más?, me pregunté. Mordí aquí y allá, como una gallina picoteando todo lo que encuentra por el suelo. Cuando dolía, por ejemplo al morderme un pie, lo incluía en la lista de cosas que tenía. Así fue como me hice a la idea de que tenía un cuerpo, y que todo lo demás que me rodeaba no era mi cuerpo y no me hacía ni caso. Yo no era las cortinas que se movían con la brisa, por poner un ejemplo de algo que me hubiera gustado ser; ni era el ruido de la batidora (de eso me alegré: no me hacía ninguna gracia ser algo tan ruidoso); ni era la papilla que me daba mi madre; ni, claro está, tampoco era mi madre. Me dio un poco de pena cuando entendí que no era ninguna de esas cosas. Es como si me hubiera hecho a la idea de vivir en un palacio inmenso, o de ser el propietario de todas las tierras que abarcaba mi vista, para pasar a vivir en un apartamento, en una casita de muñecas. Ni siquiera tenía un cuerpo del tamaño del de mi padre. Ya me hubiera conformado con ser del tamaño de mi hermano.
Tendrás que conformarte con lo que tienes, me dije. Y será mejor que empieces a entrenar si quieres llegar a ser alguien en la vida. Y así fue como me propuse dar, como mínimo, mil patadas al día. ¿Que a qué o a quién le daba las patadas? Al aire. ¿Te parece una bobería dar patadas al aire? Será un poco chorra, pero no veas lo que fortalece. Al poco tiempo tenía unos muslos que parecía un levantador de pesas. A mi hermano se le ocurrió una idea genial para hacer mi entrenamiento menos aburrido. Ató el extremo de una cinta, de las que tenía nuestra madre en la caja de la costura, a uno de mis tobillos y el otro extremo lo sujetó a un móvil que había colocado mi padre sobre la cuna. Al principio no comprendí lo que pretendía. Moví las piernas por moverlas, por seguir ejercitándome, y vi que las piezas de colores se meneaban. Me sorprendí un poco, pero no le di importancia. Habrá sido el viento, supongo que pensé, o habrá tenido el móvil un escalofrío. Moví otra vez las piernas y el cacharro otra vez se agitó. ¡Vaya, me dije, aquí está pasando algo muy curioso! Moví las piernas aposta mientras miraba fijamente las figuras de colores que colgaban sobre mi cara. ¡Eso es, me dije, lo estoy moviendo yo mismo! No te imaginas el marchote que me pillé. Ese día acabé agotado de tanto dar patadas al aire. Ni me di cuenta de que estaba entrenando. ¡Por fin tengo control sobre algo!, me dije satisfecho. Y es que hasta ese momento, durante dos larguísimos meses, durante toda una vida, había dependido de los demás para todo. Y eso llega a cansar.
Y no me negarás que es la cosa más aburrida del mundo estar boca abajo mirando las sábanas de tu cuna. ¡Claro que me atraían las cosas que veía a mi alrededor! Pero me pesaba la cabeza una burrada. Era agotador mantenerla unos segundos levantada para poder mirar algo más que el maldito osito bordado en la sábana. Se me acababan agarrotando los músculos del cogote y me daba de narices contra el colchón, en el mejor de los casos, o contra el suelo, si mi madre me había dejado en medio del salón sobre una manta de cuadros rojos y verdes (los colores rojo y verde juntos tienen la capacidad de marear, al menos a mí me marea bastante esa combinación). Para que te hagas una idea de lo que pasé, imagínate que te tumbas boca abajo a ver la televisión y que te colocan una gorra que pesa como un saco de patatas. Si quieres ver algo tienes que levantar la cabeza con un esfuerzo enorme. No te puedes quitar la gorra. Ni puedes darte la vuelta y tumbarte tan a gusto boca arriba. ¿Qué te imaginas que acaba pasando? Pues que te cabreas y te pones a llorar para que alguien te eche una mano. Para que alguien te de la vuelta, porque quitarte la cabeza no es posible o, al menos, no es deseable.
También me cansaba de estar boca arriba viendo el techo de la habitación. Así que me dije: o aprendes a darte la vuelta o te vas a pegar unas aburrideras terroríficas. Y dio la casualidad de que, el primer día que lo conseguí, estaba mi madre cambiándome los pañales sobre la cama. Menos mal que tuvo buenos reflejos, porque si no me hubiese pegado un porrazo tremendo. Y es que se me fue a ocurrir darme la vuelta justo en el borde de la cama, y justo hacia el lado del precipicio, como si dijéramos, porque eso era para mí la distancia entre donde yo estaba y el suelo: un abismo. El caso es que no me caí y aprendí a ponerme boca arriba y boca abajo a voluntad. ¡Menudo cambio!
Un poco más adelante me di cuenta de que había entrenado mucho las piernas, pero que me había olvidado de los brazos. Y así pasaba: que era incapaz de coger con las manos las cosas que me acercaban. Si me las ponían cerca de los pies, las sujetaba como si fuese un mono; pero con las manos me hacía un lío. Las movía descontroladamente de aquí para allá sin conseguir acercarlas al juguete que tenía delante de las narices. Menos mal que en ese momento de mi vida no trabajaba haciendo señales a los aviones para que aparquen en el lugar adecuado. Era desesperante. Podía hacer tantas cosas con los brazos que al final no hacía ninguna bien: eran demasiado complicados. En ese momento hubiese preferido que los brazos fuesen algo más sencillo de manejar, tipo grúa: estirar, agarrar, encoger. Hubiese sido suficiente para llevarme a la boca todo lo que me llamara la atención. Y no veas si había cosas que deseaba llevarme a la boca: cada vez más. Los deseos no dejaban de llamar a mi puerta, como quien dice. Eran como vendedores insistentes.